 esde el África Septentrional y la península ibérica, a través de Medio Oriente hasta Asia Central y el noroeste de China, estos son los qanats: acueductos subterráneos. Conocidos por diferentes nombres en distintos lugares, todos hacen lo mismo: canalizan la preciada agua de manantiales, lagos, corrientes de agua y acuíferos hasta los campos bajos de las planicies áridas. Estos canales que fueron cavados a mano y requieren mantenimiento manual de rutina, tienen 3.000 años de antigüedad, y muchos aún abastecen las granjas y suministran agua potable.
esde el África Septentrional y la península ibérica, a través de Medio Oriente hasta Asia Central y el noroeste de China, estos son los qanats: acueductos subterráneos. Conocidos por diferentes nombres en distintos lugares, todos hacen lo mismo: canalizan la preciada agua de manantiales, lagos, corrientes de agua y acuíferos hasta los campos bajos de las planicies áridas. Estos canales que fueron cavados a mano y requieren mantenimiento manual de rutina, tienen 3.000 años de antigüedad, y muchos aún abastecen las granjas y suministran agua potable.
El cultivo de alimentos en las regiones áridas siempre ha sido una labor dura y riesgosa. Desde que los seres humanos idearon por primera vez una forma de cultivar cosechas, hace más de 10.000 años, uno de los mayores problemas que han enfrentado los agricultores de las tierras con poca lluvia es cómo obtener suficiente agua para regar los surcos.
En algunos lugares, las aisladas lluvias estacionales y el agua generada por el derretimiento de la nieve en las montañas inundan los ríos de forma tal que la escorrentía irriga las tierras cultivadas. Esas inundaciones tuvieron lugar a lo largo del Nilo en Egipto durante milenios, hasta que el río fue controlado en los tiempos modernos con la presa de Asuán. La inundación fluvial abastecía de forma similar las tierras cultivadas a lo largo del Tigris y el Éufrates. En ambas regiones, los primeros ingenieros construyeron complejos sistemas de canales y depósitos para regular y conservar el agua.
Sin embargo, en estas y otras tierras cálidas y secas, para los canales y depósitos de agua existe un problema en común: la evaporación. El sol abrasador consume el agua de la superficie a una velocidad implacable. El agua en estos lugares es un bien tan preciado y escaso que los ingenieros diseñaron una solución astuta, aunque muy laboriosa: hacer correr el agua por un túnel subterráneo inclinado para permitir que la gravedad mueva el agua desde la fuente de origen hasta los campos de cultivos sedientes.
No se sabe con certeza quiénes cavaron los primeros qanats. Aunque algunos investigadores creen que pudieron haberse originado en las zonas montañosas de lo que hoy es Armenia o quizás en las montañas de Omán, la hipótesis más ampliamente aceptada señala su origen a principios del primer milenio a. C. en la zona a la que comúnmente se conoce como el Kurdistán, una zona que abarca el noroeste de Irán y las zonas fronterizas de Turquía e Irak, donde se han encontrado sistemas de aguas subterráneas en las montañas. Los antiguos mineros también trabajaron en estas montañas y habrán tenido muchos conocimientos para construir túneles. El geógrafo e investigador de sistemas acuíferos antiguos, Dale Lightfoot, de Oklahoma State University, asegura que fue desde este lugar que los conocimientos prácticos para implementar estos sistemas de irrigación se difundieron hacia el este y el oeste, hasta las tierras que en la actualidad forman parte de unos 35 países.
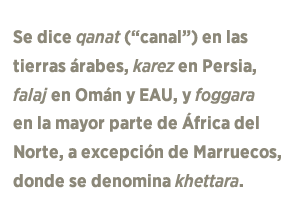 Actualmente, en Irán y toda Asia Central este sistema de control del agua suele llamarse por su nombre original en persa, karez (o kariz), que técnicamente es un término arquitectónico que se aplica a pequeños túneles abastecedores que se extienden a lo largo de un acueducto subterráneo más grande. En los países árabes (lo que incluye Irak, Siria, Jordania y Arabia Saudita) los llaman qanat (canal) y esta palabra árabe se ha convertido en el término genérico más común para hacer referencia a este tipo de red de túneles de irrigación. En Omán y en los Emiratos Árabes Unidos usan la palabra falaj, que significa “división” o “arreglo”. En los países del África Septentrional como Argelia, Túnez y Libia el nombre común es foggara, mientras que en Marruecos es khettara. Finalmente, en el extremo oriental donde se difundió, en el noroeste de China entre los turcos uigures, el nombre es karez también, un reflejo de las raíces persas de esta invención importada a través de las rutas de la seda.
Actualmente, en Irán y toda Asia Central este sistema de control del agua suele llamarse por su nombre original en persa, karez (o kariz), que técnicamente es un término arquitectónico que se aplica a pequeños túneles abastecedores que se extienden a lo largo de un acueducto subterráneo más grande. En los países árabes (lo que incluye Irak, Siria, Jordania y Arabia Saudita) los llaman qanat (canal) y esta palabra árabe se ha convertido en el término genérico más común para hacer referencia a este tipo de red de túneles de irrigación. En Omán y en los Emiratos Árabes Unidos usan la palabra falaj, que significa “división” o “arreglo”. En los países del África Septentrional como Argelia, Túnez y Libia el nombre común es foggara, mientras que en Marruecos es khettara. Finalmente, en el extremo oriental donde se difundió, en el noroeste de China entre los turcos uigures, el nombre es karez también, un reflejo de las raíces persas de esta invención importada a través de las rutas de la seda.
En Irán, la mayoría de los karez se extienden en una distancia de 5 a 10 kilómetros (de 3 a 6 millas), aunque algunos llegan a abarcar más de 70 kilómetros (44 millas). Es posible que unos 20.000 de estos túneles permanezcan en uso, lo que suma una distancia total de aproximadamente 275.000 kilómetros (171.000 millas). Muchos se encuentran en la vasta meseta de Irán, una formación geológica que se extiende en unos 2.000 kilómetros (1.250 millas), desde los montes Zagros al oeste hasta el valle del río Indo al este, con un promedio de precipitaciones anuales de tan solo 15 a 25 centímetros (6 a 10 pulgadas). Aún a mediados del siglo XX, el karez aportaba hasta tres cuartos del suministro total de agua de Irán.
En todos los lugares, el corte transversal de un túnel de qanat por lo general tiene aproximadamente 1,5 metros (5 pies) de alto y un metro de ancho, lo suficiente para poder cavar y realizar tareas de mantenimiento de forma manual. Los huecos o pozos verticales suelen estar separados entre sí por una distancia de 50 a 100 metros (164 a 330 pies) y se conectan al túnel con agua a una profundidad de 10 a 100 metros como máximo (32 a 330 pies).
Los qanats modernos aún se construyen de manera muy similar a los de la antigüedad: excavadores especializados, que en árabe se llaman muqannis (constructores de canales), primero cavan los huecos verticales, luego acarrean la tierra y las rocas hasta la superficie por medio de cubetas. Si tienen suerte, llegan a la humedad a una profundidad de 15 metros (50 pies) más o menos, aunque existe la posibilidad de que deban excavar mucho más. Finalmente comienzan a trabajar en los huecos horizontales, cuya pendiente es determinada por un agrimensor.
En ocasiones, si la calidad de la tierra es inestable, los muqannis pueden reforzar el hueco, el túnel o ambos con arcilla cocida o piedra. Es un trabajo peligroso. Los muqannis rezan por tradición antes de entrar a un pozo y algunos se rehúsan a trabajar bajo tierra si por algún motivo ese día parece ser de mala suerte.
 no de los más antiguos registros escritos de la construcción de qanats data del siglo VIII a. C. y lo encontraron en Asiria. Según ese registro, durante una campaña militar en Persia, el rey asirio Sargón II encontró un sistema de aguas subterráneas cerca del lago Urmía, en el noroeste. Senaquerib, el hijo de Sargón que gobernó en el siglo VII a. C., adoptó las técnicas persas para construir los karez cerca de Nínive, la capital del reino, y también en la ciudad de Erbil.
no de los más antiguos registros escritos de la construcción de qanats data del siglo VIII a. C. y lo encontraron en Asiria. Según ese registro, durante una campaña militar en Persia, el rey asirio Sargón II encontró un sistema de aguas subterráneas cerca del lago Urmía, en el noroeste. Senaquerib, el hijo de Sargón que gobernó en el siglo VII a. C., adoptó las técnicas persas para construir los karez cerca de Nínive, la capital del reino, y también en la ciudad de Erbil.
En el año 525 a. C., los persas de la dinastía aqueménide conquistaron el Egipto de los faraones. Pocos años después, el rey persa Darío I le pidió al explorador griego Escílax de Carianda que construyera un sistema de karez de 160 kilómetros de largo (100 millas) hacia el oeste, desde el valle del Nilo y a través del desierto libio, hasta llegar al oasis de Jariyá, que era una de las principales paradas de la ruta comercial lucrativa de las caravanas conocida como darb al-arba‘in (Ruta de los 40 días). En 1968, el fallecido investigador H.E. Wulff observaba en la publicación Scientific American que “aún hay resabios del qanat en funcionamiento” y especulaba con que esta tecnología “posiblemente haya sido en parte responsable de la amabilidad de los egipcios para con sus conquistadores y la consagración de Darío con el título de faraón”.
Más tarde, el comercio y la conquista sirvieron como catalizadores para una mayor expansión de la tecnología del qanat hacia Oriente y Occidente. Los ingenieros civiles romanos utilizaron los qanats en las tierras conquistadas donde su característica tecnología de acueductos no resultó ser adecuada. Por ejemplo, en Jordania, el llamado Acueducto de Gadara, una estructura romana que se descubrió apenas hace 10 años, no es realmente un acueducto sino un túnel de agua subterráneo (un qanat). Con una extensión de 170 kilómetros (105 millas), es el más largo de este tipo de túneles de la antigüedad. El sistema Gadara, también conocido como qanat firaun o “qanat del faraón”, fue construido después de una visita del emperador Adriano aproximadamente en el año 130 d. C. y parcialmente sigue el curso de un túnel helenístico anterior. La versión romana parece estar sin terminar, aunque fue puesta en servicio en algunas secciones.
 n África Septentrional, los qanats más antiguos datan de la segunda mitad del primer milenio a. C. Allí, los arqueólogos y otros expertos trazaron la ruta de la migración de la tecnología desde Egipto hasta la región de Fezzan en el sudoeste de Libia, habitada por los garamantes, y desde allí hacia el este a través del Sahara, hasta lo que ahora son Argelia y Marruecos.
n África Septentrional, los qanats más antiguos datan de la segunda mitad del primer milenio a. C. Allí, los arqueólogos y otros expertos trazaron la ruta de la migración de la tecnología desde Egipto hasta la región de Fezzan en el sudoeste de Libia, habitada por los garamantes, y desde allí hacia el este a través del Sahara, hasta lo que ahora son Argelia y Marruecos.
En los oasis de Argelia, los qanats (que se llegaron a conocer como foggaras en esa región) permitieron el desarrollo de nuevas rutas de caravanas de norte a sur, las cuales estimularon las relaciones comerciales con el África subsahariana. El arqueólogo de la Universidad de Oxford, Andrew Wilson, que ha estudiado los foggaras del Sahara central-occidental, afirma que los oasis “en la actualidad son las zonas donde se encuentran los foggaras más desarrollados fuera de Irán”. Wilson señala que tradicionalmente los académicos sitúan el establecimiento del foggara en el siglo XI d. C., sin embargo, tal vez haya “motivos para pensar que puede remontarse al siglo VII o antes”, sobre la base de “similitudes sólidas en la construcción y la nomenclatura” entre los foggaras de Argelia y los de los garamantes en Libia.
Timimoun es una pequeña ciudad y un oasis en la región del desierto de Gourara, en Argelia, conocida por sus edificaciones de color ocre rojizo y su valioso sistema de foggaras, que aún está en uso e irriga las palmeras de dátiles y otros cultivos. En el último recuento formal realizado en el año 2001, en esta región los foggaras eran unos 250. Sin embargo, a medida que los agricultores utilizan cada vez más las bombas de pozos alimentadas con electricidad, los foggaras se van secando lentamente. Los pozos consumen el acuífero y, a diferencia de los foggaras, siempre pueden excavarse a más profundidad. Este proceso se está desarrollando en toda Argelia, donde los estudios sobre recursos de agua de las Naciones Unidas han mostrado una disminución de los aproximadamente 1.400 foggaras activos en el pasado reciente a unos 900 en la actualidad. Aunque hace poco se realizaron esfuerzos para rehabilitar algunos foggaras que posiblemente se remonten a la época anterior al Islam en el siglo VII, los agricultores sufren una presión constante para comenzar a utilizar métodos más modernos de abastecimiento de agua.
 a expansión hacia Occidente del Islam y la civilización árabe en los siglos VII y VIII d. C., en África Septentrional y hacia el norte, a través del Mediterráneo y hasta llegar a la península ibérica, dio lugar a la segunda oleada de difusión de la tecnología del qanat después de la época de los garamantes. La construcción de los qanat en la parte oriental del Mediterráneo se llevó a cabo en Chipre y en la parte occidental tuvo lugar en las Islas Canarias. El geógrafo Paul Ward English, de la Universidad de Texas, señala que los qanats también llegaron al Nuevo Mundo, donde se construyeron después de la conquista española de México en Parras, el Cañón de la Huasteca, Tecamachalco y Tehuacán.
a expansión hacia Occidente del Islam y la civilización árabe en los siglos VII y VIII d. C., en África Septentrional y hacia el norte, a través del Mediterráneo y hasta llegar a la península ibérica, dio lugar a la segunda oleada de difusión de la tecnología del qanat después de la época de los garamantes. La construcción de los qanat en la parte oriental del Mediterráneo se llevó a cabo en Chipre y en la parte occidental tuvo lugar en las Islas Canarias. El geógrafo Paul Ward English, de la Universidad de Texas, señala que los qanats también llegaron al Nuevo Mundo, donde se construyeron después de la conquista española de México en Parras, el Cañón de la Huasteca, Tecamachalco y Tehuacán.
En la otra dirección, en el extremo oriental donde llegó su difusión, según observa English, el karez de Irán se extendió a Afganistán, los asentamientos de los oasis de las rutas de la seda en Asia Central y la región occidental de China, “aunque no sabemos con certeza si esta difusión tuvo lugar bajo los aqueménides u otra dinastía persa posterior”.
En Sinkiang, la ciudad oasis de Turpán (o Turfán) tiene una historia venerable como parada principal en las rutas de la seda desde el Occidente. Rodeada por montañas pero asentada por debajo del nivel del mar, la ciudad está construida en una las depresiones más profundas del mundo: la depresión de Turfán. Es por eso que este lugar es ideal para utilizar túneles de aguas subterráneas que requieren la fuerza de gravedad para funcionar, alimentados por la escorrentía de la cuenca de agua.
Los veranos en Turfán son demasiados calurosos y los vientos secos traen la arena del cercano desierto de Taklamakán. Los karez han suministrado agua para los residentes de aquí y para las caravanas que andan de paso desde la dinastía Han occidental, hace más de 2.000 años. Turfán, un lugar único entre todas las zonas del mundo en las que se usa el qanat, de hecho mostró un crecimiento de estos sistemas de agua desde el siglo XIX.
En 1845, el famoso erudito y funcionario chino Lin Hse Tsu, considerado el modelo de un gobierno moral, fue culpado por dos incursiones militares británicas realizadas con éxito en la costa de china y fue desterrado a la lejana región de Sinkiang. Mientras vivía en esta región del noroeste, Lin se familiarizó con la tecnología del karez y promovió su difusión más lejos de Turfán, con suficiente tiempo para obtener el apoyo del gobierno central.
En el año 1944, en la zona de Turfán había aproximadamente 379 karez. Hacia 1952, había 800 sistemas de aguas subterráneas en la depresión. En total tenían una longitud de 2.500 kilómetros (1.555 millas), lo que equivale al Gran Canal de Beijing a Hangzhou, el curso de agua artificial más largo del mundo. En la actualidad, esa distancia total se ha duplicado y hay más de 1.000 karez en la depresión de Turfán.
De la península ibérica a China, los qanats han facilitado la agricultura (y, de hecho, la civilización) en muchas tierras áridas. Tal como concluía Wulff en 1968: “Las obras de qanat en Irán fueron construidas en una escala que se equipara a la de los grandes acueductos del Imperio Romano. Mientras que los acueductos romanos ahora son solo una curiosidad histórica, [la tecnología del qanat] se sigue utilizando después de 3.000 años y se ha expandido sin cesar”.
Aunque los qanats de Irán y África Septentrional se están disminuyendo, aún asumen un papel importante en esas regiones, al igual que en el noroeste de China, donde crecen en longitud y cantidad. Todo esto muestra el valor atemporal de conservar agua que se necesita bajo tierra, sin estar expuesta al sol.
 |
Robert W. Lebling (lebling@yahoo.com) es un escritor, editor y especialista en comunicaciones de los Estados Unidos que vive y trabaja en Arabia Saudita. Es el autor de Leyendas de los espíritus de fuego: genios y criaturas sobrenaturales de Arabia a Zanzíbar (Legends of the Fire Spirits: Jinn and Genies from Arabia to Zanzibar) (I.B. Tauris, 2010 y 2014), y coautor, junto con Donna Pepperdine, de Remedios naturales de Arabia (Natural Remedies of Arabia) (Stacey International, 2006). Es un colaborador habitual de Saudi Aramco World. |
 |
George Steinmetz (www.GeorgeSteinmetz.com) ha sido un frecuente colaborador de las revistas National Geographic y GEO desde hace más de 25 años. Ha ganado varios premios de fotografía, incluso dos primeros premios de World Press Photo. |